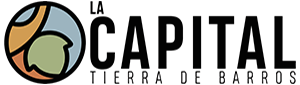La gestión forestal o cómo evitar los grandes incendios forestales (II)
- Francisco Castañares Morales

En el artículo anterior reflexionábamos sobre si incendios tan mortíferos como los de Los Ángeles, Maui, Ática, o Pedrógão Grande podían ocurrir en España o en Extremadura y nos preguntábamos cómo se podían evitar.
Hay dos tipos de zonas de interfaz, en los que el bosque y las viviendas se abrazan. Los pueblos, que desde hace siglos hay en las zonas forestales densas, y las urbanizaciones que se han construido más recientemente en lugares boscosos, próximos a la playa o en las inmediaciones de ciudades del interior. Los pueblos siempre contaron con “cinturones de seguridad” que evitaban que las llamas, en caso de incendio, pudieran acercarse a las casas. Eran los olivares, viñedos, huertos y prados, que al estar cultivados o pastoreados y ubicarse alrededor de las viviendas, eran un seguro de vida. Hoy, ya abandonados en su mayor parte y llenos de matorral, han perdido su eficacia y muchas veces contribuyen a acelerar el avance del incendio contra las viviendas. Recuperar esas zonas de cultivo y mantenerlas activas es la mejor forma de dar seguridad a la gente que aún vive o pasa unos días en cualquiera de nuestros pueblos forestales. Si hay un incendio y los perímetros están asegurados, basta con confinar a la gente en sus casas hasta que pase el peligro, sin que haya necesidad de evacuar.
 Francisco Castañares Morales
Francisco Castañares Morales
En las urbanizaciones más recientemente construidas en medio del bosque no existirán olivares ni huertos que puedan aislarlas de las llamas en caso de incendio. Ahí tendremos dos opciones: crear esas zonas y ponerlas a disposición de la gente que vive en ellas para que las cultiven o dotarlas de un perímetro de seguridad, lo suficientemente amplio como para asegurar que un incendio jamás podrá llegar a tocar las casas. Será una zona de al menos 500 metros en la que habrá pocos árboles, convenientemente separados entre sí para que el fuego no pueda avanzar por las copas, y estará desprovista de matorral y pastos. Esta tarea puede simplificarse si en la zona hay ganado menor (cabras y ovejas), que puedan ayudarnos a mantener el crecimiento del matorral y la hierba a raya, con lo que nuestro trabajo final será menos exhaustivo, aunque habrá que realizarlo de todas maneras, desbrozando en los meses de marzo, abril o mayo de cada año, en función de la meteorología.
Si tenemos pueblos, urbanizaciones y viviendas seguras, los medios de extinción podrán dedicarse plenamente a controlar el incendio. Si no son seguras, los medios tendrán que ocuparse de rescatar y evacuar a la gente que viva en ellos, con lo que el incendio campará a sus anchas sin nadie que le haga frente.
El otro gran trabajo que hay que hacer en los montes es gestionarlos para que, en caso de incendio, los medios de extinción puedan tener oportunidad de controlarlo. Para eso nada mejor que conocer bien cómo se comporta el fuego, el estado y la carga de vegetación disponible, los vientos dominantes y la orografía. El fuego se mueve leyendo el paisaje y siempre avanzará por donde haya combustible en disposición de arder, empujado por el viento y siguiendo sus cuencas naturales de propagación.
Los pueblos siempre contaron con “cinturones de seguridad” que evitaban que las llamas, en caso de incendio, pudieran acercarse a las casas. Eran los olivares, viñedos, huertos y prados, que al estar cultivados o pastoreados y ubicarse alrededor de las viviendas, eran un seguro de vida
El conocimiento del espacio forestal nos permitirá decidir, a la hora de gestionarlo y ordenarlo, qué tipos de incendios queremos tener y qué superficie estamos dispuestos a sacrificar. Para ello es muy importante romper la continuidad del combustible forestal. Si no tenemos grandes superficies continuas, no podrán quemarse muchas hectáreas. Y si la ruptura de la continuidad la hacemos en la divisoria de las cuencas de propagación, tendremos muchas posibilidades de confinar el incendio en su cuenca de origen, sin que salte a las siguientes porque eso multiplicaría la superficie final quemada.
Pero romper la continuidad del combustible no es suficiente. Hay que asegurarse de que en las superficies de mayor densidad de vegetación nunca haya más de 10 Tm de combustible disponible para arder (el que se quema cuando hay un incendio). El límite de la capacidad absoluta de extinción está en 10.000 kv/metro. Con esa intensidad, la vida humana no aguantaría ni un minuto, ni el agua de las mangueras, los helicópteros y los hidroaviones llegaría a tocar las llamas, pues se evaporaría antes. 10.000 kv/m se consiguen cuando en el monte hay 10 Tm de combustible disponible para arder, por tanto, con esa densidad de vegetación seca no podremos apagar el incendio, pues estará fuera de capacidad de extinción. Y lo que es peor aun, si hay condiciones atmosféricas favorables, el incendio podrá “armar” pirocúmulos, se convertirá en convectivo, y puede lanzar pavesas encendidas a kms de distancia, haciendo inútiles el fraccionamiento del combustible y las zonas de mosaico que hayamos podido crear para defendernos de él.
Tan importante es evitar las grandes superficies continuas de bosque denso, como impedir la acumulación de vegetación seca en su interior.
El trabajo a realizar en nuestros montes es mucho y debe obedecer a una reflexión seria y serena sobre lo que tenemos, lo que queremos tener y cómo podemos ordenarlo para que grandes incendios incontrolados no lo destruyan. Empecemos por asegurar la vida de la gente, creando espacios seguros en los lugares donde viven. Y después, diseñemos paisajes inteligentes en los que cuando se incendien, los bomberos forestales y los medios de extinción, tengan oportunidades razonables de controlarlos sin poner en peligro sus vidas.